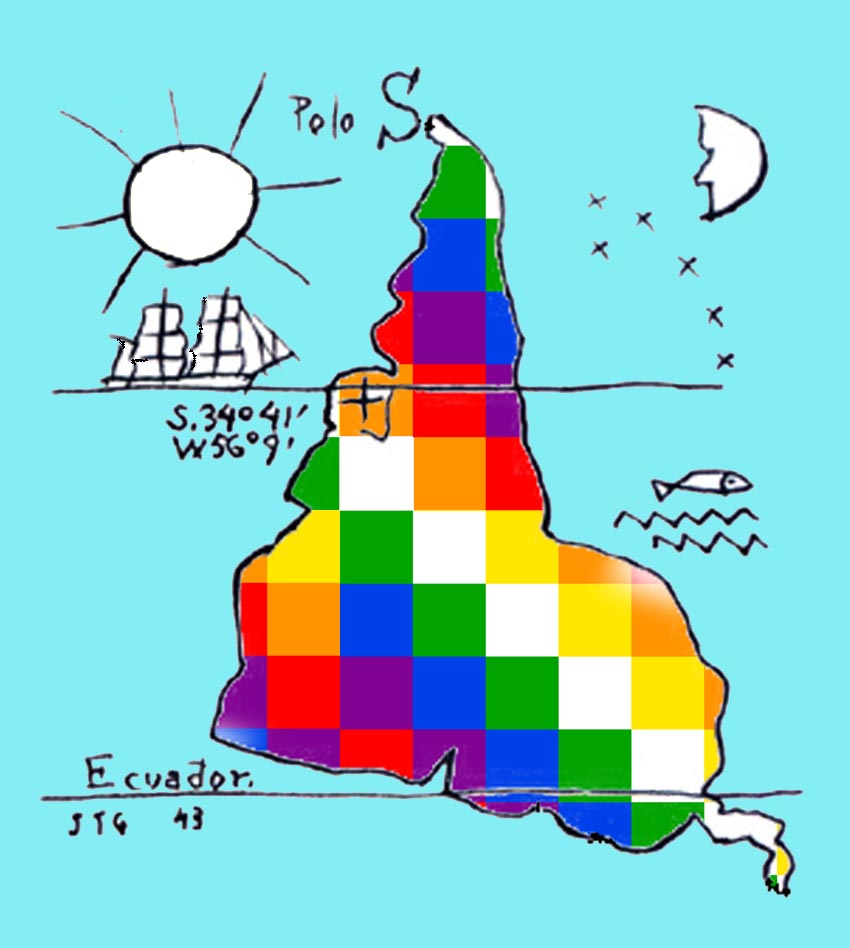“A más de 533 años del inicio de la colonización y más de 200 del nacimiento del Estado argentino, la deuda con los pueblos originarios sigue siendo enorme. Las banderas, los discursos y los reconocimientos formales no alcanzan si no se traducen en políticas concretas de restitución territorial, protección ambiental y fortalecimiento cultural”, afirma en este texto Amalia Vargas, a pocos días del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un día que – según la autora – no puede quedarse en un feriado o en un acto escolar con consignas vacías, sino que “debe convertirse en una oportunidad pedagógica para hablar de genocidios, de resistencias y de derechos”.
12 de octubre: Diversidad Cultural y la Deuda con los Pueblos Originarios – Por Amalia Vargas *
Hace ya más de una década, en 2010, Argentina decidió resignificar una fecha cargada de tensiones históricas. El antiguo “Día de la Raza”, instaurado en 1917 bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, fue reemplazado por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, a través del Decreto 1584/2010 (1). La modificación, impulsada por el INADI(2), buscó dejar atrás una visión eurocéntrica y colonial para abrir paso a un reconocimiento más profundo de los pueblos que habitan estas tierras desde tiempos milenarios.
El cambio de denominación no es un detalle menor. El lenguaje construye realidades: mientras “raza” evocaba jerarquías y uniformidad, “diversidad cultural” invita a la interrelación, al diálogo, al respeto y al reconocimiento de las múltiples identidades que conforman el país.
En muchos países de Abya Yala esta fecha ha sido resignificada. Ya no se la mira como el “descubrimiento” desde la mirada colonial, sino como un día de memoria activa, resistencia y lucha. En distintos territorios se recuerda como el “Día de la Descolonización”, el “Día de la Resistencia Indígena” o el “Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural”. En algunos lugares, incluso, el 11 de octubre se conmemora como el “Último día de libertad y soberanía de los pueblos originarios de América”, recordando que lo que vino después fue invasión, violencia, despojo y dependencia. En Buenos Aires, las comunidades indígenas de diferentes regiones se reúnen desde el 10 de octubre en torno al Congreso Nacional, realizando ceremonias, cantos y evocaciones de buen augurio. Y cada 12 de octubre, a las 18 horas, una multitud camina en marcha pacífica, al compás de más de 200 tambores ancestrales, para recordarle a la ciudad capital y al país que los pueblos originarios seguimos en pie fuertes con plena convicción de nuestros ideales.
Entre reconocimientos legales y realidades negadas
La Constitución Nacional argentina, junto a numerosos tratados internacionales, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, su derecho a la identidad, a la tierra y a la educación intercultural. Sin embargo, la realidad sigue mostrando un abismo entre el papel y la práctica. Tal como señalan diversas organizaciones indígenas, “tomando en cuenta el Censo 2022 que reconoce la existencia de 58 pueblos originarios, las comunidades siguen enfrentando la invasión de sus territorios y la usurpación ilegal de tierras indígenas sin licencia social. No se respeta el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), cuya normativa es vinculante y obliga al Estado argentino a garantizar la consulta previa, libre e informada y, cuando corresponda, el consentimiento previo de los pueblos indígenas para cualquier medida administrativa o proyecto que los afecte. Tampoco se respeta el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional (3) (que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, a la educación intercultural bilingüe y a participar en la gestión de los recursos naturales), ni el inciso 22 del mismo artículo, que otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos aplicables. Asimismo, se desatienden normas complementarias como la Ley 23.302 (Política Indígena e INAI) y la Ley 26.160 y sus prórrogas (emergencia territorial y suspensión de desalojos), entre otras.
En otras palabras, a pesar de que los derechos están escritos, los pueblos originarios continúan siendo desplazados, marginados y violentados. La historia de hace cinco siglos todavía late en las prácticas del presente.
Un Estado construido sobre el genocidio indígena
El Estado Nación argentino se consolidó sobre el despojo y el genocidio. La mal llamada “Campaña del Desierto” (¿si está desierto porque se realizó una campaña?) liderada por Julio Argentino Roca a fines del siglo XIX significó la apropiación violenta de vastos territorios, especialmente la Patagonia. Hasta 1871, incluso los manuales escolares representaban a esa región como un país separado. La anexión militar no solo implicó el exterminio de miles de personas, sino también la conformación de grandes oligopolios terratenientes que aún hoy marcan la estructura agraria y económica del país.
Como documentó el historiador Osvaldo Bayer en Historia de la crueldad argentina, el País de no me acuerdo Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950 (4). Nuestros paisanos los indios de C Sarasola. Las políticas estatales de la época buscaron eliminar físicamente a pueblos enteros, controlar su natalidad, utilizarlos como siervos en ingenios azucareros y entregarlos como servidumbre doméstica. La idea de “civilizar” encubría, en realidad, el despojo y la construcción de una economía extractiva en manos de unos pocos. Esa herencia, lejos de quedar en los libros, sigue presente en conflictos territoriales actuales donde empresarios nacionales y extranjeros concentran millones de hectáreas.
El rol de la educación y la importancia de las lenguas originarias
En este contexto, los y las docentes cumplen un papel fundamental. Son quienes transmiten memoria, quienes pueden visibilizar historias negadas y sembrar respeto hacia la diversidad cultural en las nuevas generaciones. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural no puede quedarse en un feriado o en un acto escolar con consignas vacías: debe convertirse en una oportunidad pedagógica para hablar de genocidios, de resistencias y de derechos. La educación intercultural no es solo un ideal, sino un mandato ético y constitucional. Incluir en las aulas las lenguas originarias (que son parte del patrimonio inmaterial de la humanidad) significa reconocer que en Argentina no hay una sola voz, sino una pluralidad de cosmovisiones que enriquecen la vida social. El quechua, el guaraní, el mapuzungun, el wichí, el qom y tantas otras lenguas deben ser enseñadas y valoradas, no como “materias optativas”, sino como lenguajes vivos que construyen identidad dejo ejemplo de palabras que usamos en la cotidianidad como ej: del Guaraní usamos Iguazu (5); Anana, Yacaré , kapiÿva, del quechua Cancha, michi, chaucha, del mapuche pichi, pucho (6),laucha (7), del quechua morocho (8), carpa (9); mate (10) pincho (11).del ayamara , apaña, andes (12).
Una deuda que aún espera
A más de 533 años del inicio de la colonización y más de 200 del nacimiento del Estado argentino, la deuda con los pueblos originarios sigue siendo enorme. Las banderas, los discursos y los reconocimientos formales no alcanzan si no se traducen en políticas concretas de restitución territorial, protección ambiental y fortalecimiento cultural.
Hoy, como ayer, las comunidades luchan por lo mismo: tierra, identidad, respeto. Y en esa lucha también se juega el futuro de toda la sociedad, porque sin diversidad cultural, sin memoria y sin justicia, no hay democracia real.
El 12 de octubre, en Argentina y en toda América, ya no puede celebrarse como el “descubrimiento” de un continente. Es un día para recordar, para reflexionar y, sobre todo, para comprometerse con quienes han sostenido la vida, la lengua y el espíritu de estas tierras a lo largo de los siglos.
- Amalia Vargas: Docente de la Universidad Nacional de las Artes UNTREF, soy quechua de la Nación Chicha JUJUY
Notas
1) Cristina Fernández de Kirchner fue quien, en 2010, firmó el Decreto 1584/2010 que cambió la denominación del 12 de octubre a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, buscando dejar atrás la visión eurocéntrica del “Día de la Raza”.
2) El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fue creado en 1995 para prevenir y erradicar actos de discriminación, recibir denuncias, acompañar a víctimas y promover campañas educativas por la igualdad y los derechos humanos. Hoy bajo el gobierno de Milei en febrero 2024, se anunció el cierre del INADI alegando que era “un organismo de la casta política”. El Decreto de disolución dispuso su “muerte administrativa”: el INADI dejó de ser un ente autárquico y sus funciones pasaron al Ministerio de Justicia. Esto significó: Fin de la atención directa a denuncias de discriminación en el organismo. Despidos de trabajadoras y trabajadores especializados en diversidad e interculturalidad. Pérdida de campañas públicas y programas específicos contra el racismo y la xenofobia. Varias organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que el cierre fue un retroceso grave en la defensa de los derechos de minorías e indígenas, que eran parte de los colectivos más atendidos por el INADI. En resumen: el INADI ya no existe como institución autónoma. Con Milei, fue disuelto y absorbido por el Ministerio de Justicia, debilitando políticas contra la discriminación y dejando sin voz a sectores históricamente vulnerados. Y por otro lado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) también se eliminó el Consejo Asesor del INAI, que antes funcionaba como espacio de consulta y participación. Se debilitó la autonomía del organismo y se reabrieron expedientes de relevamientos territoriales ya concluidos, generando tensión con comunidades indígenas esto da rienda suelta a la expropiación de territorio por parte del Estado y Extranjeros.
3) Constitución Nacional Art. 75 inc. 17: Reconoce preexistencia de los pueblos indígenas; posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales; educación intercultural bilingüe; participación en la gestión de los recursos naturales; y garantiza identidad y personería jurídica. Art. 75 inc. 22: Jerarquía constitucional a tratados de DD. HH. (sirven para interpretar derechos indígenas: p. ej., art. 21 CADH –propiedad–, art. 1.1 y 2 –no discriminación y deber de adecuación normativa–, y jurisprudencia de la Corte IDH). Art. 41: Ambiente sano y deber de recomposición: sustenta la consulta por impactos ambientales en territorios indígenas. (Opcional, político-programático) Art. 75 inc. 19: Mandato de promover desarrollo humano, educación, ciencia y cultura → base para políticas de educación intercultural y fortalecimiento comunitario.
4) De los autores ; Walter Delrio, Diego Escolar, Diana Lenton y Marisa Malvestitti Compiladores Aperturas Sociales
5) Iguazú: I; es agua guazu; es grande seria la gran agua
6) Pucho: colilla de cigarrillo, lo sobrante Algunos dicen que viene de la palabra “puchun” (dejar sobras o restos) mientras otros dicen que viene del quechua “puchu” (que significa sobrante o residuo).
7) Laucha: pequeño ratón
8) Morocho: de muruchu, significa moreno, o fortachón
9) Carpa de Karpa, gran toldo
10) mate de mati, calabacita
11) Poncho: prenda de abrigo cuadrada, con una abertura en el centro.
12) Andes: Del aymara antis; lugar que está al oriente. Apañar: El aymara apaña; llevar
La entrada 12 de octubre: Diversidad Cultural y la Deuda con los Pueblos Originarios se publicó primero en Redeco Alternativo.